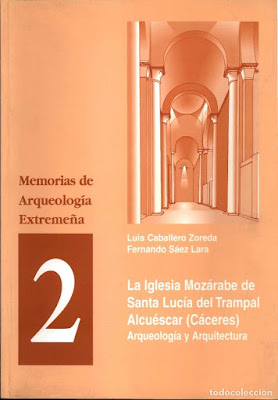Mosaico bajo la mezquita. Fot. Pedro Marfil
La arqueología no siempre ofrece soluciones definitivas ni fotos fijas inamovibles. Decía mi profesor, Germán Delibes, que la falta de evidencias no es la evidencia de la existencia, al menos en la investigación científica.
La controversia en torno a la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba que originó, entre otras cuestiones, la emisión de un informe de la comisión creada por el Ayuntamiento de Córdoba para dictaminar acerca del tema viene a "asegurar" que las evidencias históricas, entre ellas las de carácter arqueológico, negarían la preexistencia de un templo cristiano previo a la construcción de la mezquita.
Algunos investigadores, como Fernando Arce, del CSIC, o el propio ex director de la Unnesco, Federico Mayor Zaragoza, sostienen que el templo de San Vicente, del que hablan algunas fuentes escritas árabes, no está bajo la mezquita, constituyendo la idea de su existencia un mito ya que no hay evidencia alguna de carácter arqueológico que pudiera avalarlo; Arce afirma que el registro arqueológico y documental desdice la existencia no sólo de la Basílica de San Vicente, sino de cualquier edificio de culto cristiano previo a la construcción de la Mezquita y sostiene que las excavaciones de los años 30, con Félix Hernández y Gómez-Moreno, en fechas más recientes, Luis Caballero y otros, como Rafael de La-Hoz, confirmaron que no existe resto alguno de un edificio cristiano previo.
Otros arqueólogos no han zanjado la cuestión proponiendo que algunos de los hallazgos arqueológicos, que se interpretaron como relacionados con ese complejo hispanovisigodo y que se produjeron hace décadas, deberían ser revisados para determinar sobre la existencia de un complejo episcopal anterior.
Restos de un templo hispanovisigodo expuestos en la Mezquita- Catedral
Tenante de altar hispanovisigodo con talla a bisel; expuesto en la Mezquita-Catedral
Entre los años 1931 y 1936, el arquitecto Félix Hernández, quien entonces era conservador de la Catedral, realizó una serie de excavaciones arqueológicas en su interior con el fin de encontrar los restos de esta basílica. Obtuvo como resultado la recuperación de algunos pavimentos de mosaico y algunos capiteles y columnas que interpretó como restos del antiguo templo.
Algunas de estas piezas se exhiben en el Museo de San Vicente, situado en la Capilla de San Ildefonso y Librería, coincidente con la zona de la ampliación de la mezquita por Al-Hakam II.
Un fragmento de mosaico "in situ" puede verse, al hacerse acristalado el pavimento de la parte de la mezquita levantado por Abderramán I.
Junto a estos elementos se reconocieron enormes muros orientados norte-sur -alguno de ellos con hornacina-, una estructura hidraúlica, tal vez una piscina para el bautismo y una habitación absidiada.
Pedro Márfil, profesor de la Universidad de Córdoba y director de numerosas excavaciones arqueológicas realizadas en la Mezquita-Catedral, sostiene que inicialmente la Sede debía hallarse en Cercadilla desde donde se trasladó a San Vicente, probablemente en origen una iglesia martirial, en el siglo VI, interpretando los restos tardorromanos como la sede de San Vicente citada en las fuentes.
José Manuel Bermúdez Cano, arqueólogo de la Universidad Pablo de Olavide, sostiene que la Mezquita de Córdoba se construyó sobre un "Atrium", basando su propuesta en un estudio de la documentación gráfica (planos y fotos) de las estructuras halladas por Félix Hernández, y la identificación de las mismas con hallazgos posteriores. Se trataría de un centro de poder y representación no residencial de carácter estatal de época tardorromana.
Los indicios apuntarían hacia la presencia de un grupo episcopal bajo el subsuelo de la mezquita del que desconocemos origen su cronología, evolución y su extensión.
Localización de las estructuras encontradas por Félix Hernández. Basado en el plano
realizado a partir de la información de Félix Hernández revisada por Pedro Marfil
y Antonio Fernández-Puertas, publicado en José Manuel Bermúdez, “El atrium del
complejo episcopal cordubensis. Una propuesta sobre la funcionalidad de las estructuras
tardoantiguas del patio de la mezquita de Córdoba”, Romula, 9 (2010), pp. 315-341.
Como ven no existe consenso.
¿Qué hubo realmente bajo la mezquita aljama de Córdoba?
Ahí les dejo las posturas de los arqueólogos
¡Les deseo una feliz semana!
Bibliografía
Marfil, P.; 2006:«La sede episcopal de San Vicente en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba». Al-Mulk. Anuario de Estudios Arabistas»
Enlaces:
http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/article/viewFile/337/329
http://www.arqueologiamedieval.com/noticias/9877/basilica-cristiana-o-atrio-romano--cual-fue-el-origen-de-la-mezquita-de-cordoba
http://www.arqueologiamedieval.com/noticias/11430/f-arce-la-existencia-de-la-basilica-de-san-vicente-bajo-la-mezquita-es-un-mito